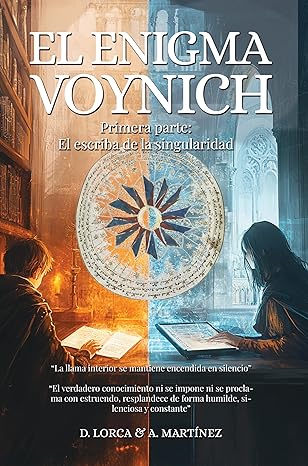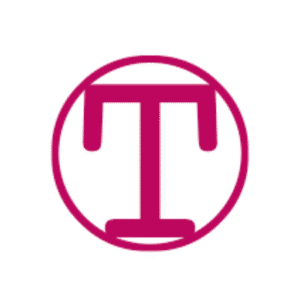Por NACHO CABANA
No es habitual, en nuestros tiempos, hablar de herencia en un sentido no material; menos aún de “legado” como aquello intangible que dejaremos a nuestros sucesores cuando nosotros ya nos hayamos ido.
Pero eso no quiere decir que no haya, dentro de las sucesivas generaciones de españoles, algo que va más allá de lo educativo, que empezó quizás siendo histórico pero que acabó conformando nuestros genes.
El odio al vecino, la incapacidad de ponerse de acuerdo, el “conmigo o contra mí”, las peleas de bar, las muertes por un metro más o menos de finca, el pueblo de al lado como epicentro de todos los males. “España no es azul, España no es roja, España es, y ha sido siempre, negra como el betún” que cantaban Def Con Dos en 1991.
 Miguel Delibes publicó su novela Las guerras de nuestros antepasados en 1975, un año clave en la historia de nuestro país, cuando la mitad de la población pensaba en matar los años del franquismo y la otra media luchaba para que el franquismo nunca saliera de ellos (ni de sus descendientes).
Miguel Delibes publicó su novela Las guerras de nuestros antepasados en 1975, un año clave en la historia de nuestro país, cuando la mitad de la población pensaba en matar los años del franquismo y la otra media luchaba para que el franquismo nunca saliera de ellos (ni de sus descendientes).
Las guerras como elemento definitorio de una manera de ver el mundo, “a cada hombre le toca una guerra y si no la tiene, no es hombre” (escribo de memoria, perdón por la inexactitud literaria) dice Pacífico, el protagonista de La guerra de nuestros antepasados al psiquiatra con quien mantiene el largo diálogo dentro de la prisión donde se encuentra ingresado.
Una conversación que son siete en la novela de Delibes y solo una en la adaptación teatral de Eduardo Galán dirigida por Claudio Tolcachir con Carmelo Gómez y Miguel Hermoso que se acaba de estrenar en el barcelonés Teatro Goya tras su éxito madrileño.
Un espectáculo al que regresa una y otra vez la presencia de la tierra, de la aridez de las tierras de labranza, del polvo que ensucia el lenguaje y colapsa el racionamiento de personas condenadas a implosionar o matar aunque no tengan guerra. Y la obediencia como objetivo final de todo hombre, tanto del que manda como el de que obedece.
Tolcachir apuesta por una puesta en escena donde prioriza a su protagonista (Gómez) y su movimiento, dejando al psiquiatra (Hermoso) como pared de la estrella. Ayuda a ello la escenografía móvil de Mónica Boromello que no pretende (afortunadamente) ser figurativa y agradable a la vista a la vez (como ocurría en El beso de la mujer araña con la que acabó la temporada 22-23 en este mismo Teatro Goya) sino ir encerrando (sin caer en la obviedad) a los personajes en una suerte de ring verbal del que solo uno puede escapar.

Carmelo Gómez interpreta desde dentro y el lenguaje al protagonista; moviéndose, mirando y razonando con los estrechas parámetros que le impiden ver más allá de lo que su “bisa”, “abu” y padre le enseñaron y que le llevan a matar aún en tiempos de supuesta paz.
Miguel Hermoso se pone con generosidad y entrega al servicio del protagonista, sabedor de que es el suya la labor de ayudar a la narración literaria a transitar por el escenario.

Un espectáculo con una ajustada iluminación de Juan Gómez Cornejo y creíble vestuario de Yaiza Pinillos donde es una pena que se pierdan algunas palabras y frases, en parte por haber respetado el árido lenguaje del original, en parte por el extraño efecto que produce escuchar parte del texto a través de micrófonos repartidos por los laterales del escenario.