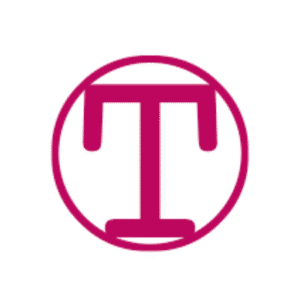Por NACHO CABANA.
Dos jubilados austríacos con sobrepeso toman el sol en bañador en la piscina de un resort venido a menos de Namibia como si estuvieran en Málaga. No hay nada alegre a su alrededor. De hecho, no hay nadie excepto Ulrich Seidl y su equipo grabándoles en los mismos planos fijos y simétricos con que ha construido su ejemplar filmografía. Lo mismo ocurre cuando las tomas se trasladan a los interiores y los entrevistados pasan a ser una pareja más joven de la misma nacionalidad y que dentro de cuarenta años será como los primeros.

¿Y de qué hablan ellos y otros personajes igualmente descontextualizados de su Europa natal? De matar animales. Para eso han ido a África. Para sentirse superiores a las bestias; a los compatriotas que no pueden gastarse el mismo dinero que ellos en pasar una semana jugando a ser cazadores; a los africanos que les guían hasta los animales salvajes para, una vez muertos, despiezarlos y comerse lo que no necesita el taxidermista.

Van a matar a África para hacerse fotos con los cadáveres de una cebra, de un antílope, de una jirafa cuyo cuello se convierte durante su agonía en algo parecido a una escultura de Henry Moore. Y están allí, sobre todo, para darse golpecitos en la espalda, para alabar unos los tiros de los otros. Para sentirse paternalistas y orgullosos de las mujeres que les acompañan porque siguen su camino de machotes.

¿Y de qué hablan? Pues de lo que han matado y de lo que esperan matar aunque elijan las piezas de un menú a la carta con los precios marcados. Pero sobre todo balbucean una tras otra las excusas que se ponen a ellos mismos por hacer lo que hacen. Por jugar a ser la fotocopia borrosa de los cazadores que retrataron Howard Hawks o Clint Eastwood aunque probablemente nunca hayan escuchado hablar de ellos.

Seidl filma a sus criaturas (humanas y animales) de manera opuesta a como ambos maestros lo hicieron en ¡Hatari! (1962) o Cazador blanco, corazón negro (1990). En los espacios abiertos que el director austríaco no acostumbra a frecuentar, con una cámara en mano que no suele utilizar consigue ser más claustrofóbico que en los sótanos de su anterior película (En el sótano -2014-) y despoja de esta manera de cualquier grandeza los cielos, las armas, las bestias, los hombres.

El director de la trilogía Paraíso (2012-2013), nada sospechoso de ser un animalista (basta con ver su algo más digerible película Animal love -1996- para atestiguarlo) utiliza la crueldad para indignar progresivamente al espectador y llevarle luego a algo peor que la pornomiseria y la denuncia en las que con sumo cuidado ha evitado caer plano tras plano. Para dejarte solo como a un perro en la puerta de un hotel en el final de los viajes y el final de la naturaleza.

El malogrado Michael Glawogger (que firmó con Seidl en 1989 Krieg in Wien, un documental que contrastaba las noticias que se produjeron durante cuatro días en determinados países del mundo con la vida diaria en Viena durante ese mismo periodo de tiempo ) retrató con similar crudeza un mercado nigeriano en The workingman´s death (2005).

Era tanta la sangre de animales derramada sobre el suelo que éste se convertía en un lienzo pintado con aerosoles sobre una superficie giratoria. Pero al menos, en aquella masacre había una finalidad alimenticia. Aquí tras la muerte solo hay fotos con las que dar envidia a los amigos antes de volver a casa.
Qué lastima que Seidl no se encontrara con Juan Carlos I durante el rodaje de Safari.

(Buena parte de la filmografía de Seidl se encuentra disponible en ese paraíso cinéfilo que es la plataforma Filmin)