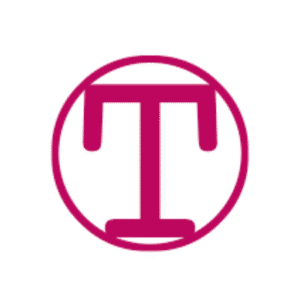La película La Furia dirigida Gemma Blascose articula como un descenso a lo esencial: la herencia del cuerpo, la sangre, los ritos que sostienen —o desgarran— la experiencia humana. En una sociedad que ha abandonado sus raíces y ha sustituido lo ancestral por escenarios artificiales, el relato nos recuerda que seguimos sangrando, aunque prefiramos no mirarlo.
Alex es una chica de barrio, de esos donde todos se conocen. Vive con su hermano, su principal refugio afectivo. Es actriz y ensaya Medea. En una noche de fin de año, durante una fiesta entre amigos, es empujada a una habitación y violada. El hecho marca una fractura que la película se niega a convertir en discurso explicativo o en espectáculo: lo sitúa en el cuerpo.
Las escenas posteriores, especialmente la de la ducha, están filmadas con una precisión dolorosa. No hay recreación ni morbo; hay imágenes que hieren porque saben cuándo retirarse. El cuerpo de Anabel no se exhibe, se protege, pero también se convierte en campo de batalla. Aquí se percibe con claridad la mirada de Gemma Blasco, directora del filme y también guionista junto a Eva Pauné, una autoría que entiende el cuerpo no como símbolo abstracto, sino como experiencia vivida.

El silencio posterior —la negativa a denunciar pese a tener todas las pruebas a su favor— no se plantea como debilidad, sino como síntoma de un tabú profundo. No todo trauma busca justicia legal; algunos reclaman una reparación más antigua, más íntima, casi ritual.
Es ahí donde la película encuentra su pulso más singular. Incapaz de retomar su vida sexual, Anabel se transforma como actriz. Medea deja de ser un personaje y se vuelve una extensión de su herida. La tragedia clásica no opera como metáfora intelectual, sino como canal físico de una violencia que necesita salida.
En paralelo, la joven se integra en los rituales familiares de la caza y el despiece. El animal abierto, las vísceras, la sangre expuesta funcionan como recordatorio de un orden previo a la ciudad, al consumo higienizado, a la negación del origen. Quien come carne, parece decir la película, debería saber de dónde viene. Quien sangra, no puede fingir que no lo hace.

La mirada es inequívocamente femenina. Desde la primera secuencia —cuando Anabel sustituye una compresa por papel higiénico en una discoteca— la sangre aparece como experiencia cotidiana, inevitable, inscrita en el cuerpo de la mujer. El hombre puede olvidar su condición ancestral; la mujer no. Aunque no haya parido, su cuerpo recuerda cada mes.
El hermano, interpretado con contención y verdad, encarna otra respuesta posible al trauma: la del castigo, la de la justicia directa. Pero su mirada no alcanza a comprender lo que ella atraviesa. No porque le falte amor, sino porque no comparte cuerpo ni experiencia. Para él, encontrar al culpable es suficiente. Para ella, no.

En el centro de todo está el trabajo arrollador de Ángela Cervantes, una interpretación visceral que sostiene la película desde la carne, sin red ni impostura. Cervantes no compone un personaje: lo atraviesa. Su presencia es física, incómoda, verdadera. A su lado, Àlex Monner construye un contrapunto sólido y creíble, acompañando sin invadir, sosteniendo sin eclipsar.
Las Furias a las que alude el título no son figuras mitológicas que persiguen desde fuera. Son una condición. Una energía ligada al cuerpo femenino, a la sangre, a la violencia sufrida y a la que se aprende a canalizar para no desaparecer. La película no ofrece consuelo fácil ni cierre tranquilizador. Ofrece algo más honesto: la constatación de que seguimos siendo animales, cuerpos vulnerables, incluso cuando fingimos haberlo olvidado.